Homilía para la Eucaristía del 24 de julio de 2019
La Turena, Bucaramanga (Colombia), 24/07/2019, P. Franklin Buitrago, OP.- ¡Qué rápido cambia el corazón de los seres humanos! De los cantos de júbilo tras el paso victorioso del mar rojo pasamos a la murmuración y a los lamentos del pueblo en el desierto.

Ahora, la libertad conseguida parece nada comparada con las ollas de carne con las que el Faraón mantenía adormecida la conciencia de los israelitas. Nos dice el texto que los israelitas prefieren la muerte a tener que asumir su nueva condición en el desierto. Esa inconstancia del corazón humano parece ser también el gran impedimento para que la semilla esparcida por el sembrador pueda germinar y dar fruto. Tras narrar la parábola a la multitud, Jesús explica su significado a los discípulos: la semilla al borde del camino son aquellos que oyen la palabra, pero no hacen ningún esfuerzo por entenderla. La semilla caída en terreno pedregoso son aquellos que la reciben con gozo, pero esta se seca al llegar las dificultades y la persecución porque no echó raíz. La semilla entre zarzas es la que, al brotar, se ahoga por los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas.
Muchas veces, nuestras reuniones de comunidad, capítulos, retiros, renovaciones de votos, son la oportunidad para reanimar nuestros ideales y sueños frente a nuestra vida religiosa y la vida de nuestras comunidades. Y ¡qué bueno que así sea porque necesitamos realmente de esos momentos fuertes para reavivar nuestra vocación y nuestro carisma! Pero todos sabemos que después de mucho hablar, hacer propuestas y construir proyectos en el papel, puede existir la tendencia a volver a la rutina o a desanimarnos cuando aparecen las dificultades.
Ayer hablábamos del camino haciendo referencia a una de las citas bíblicas que iluminan nuestro retiro: Este es el camino, síguelo (Is 30,21). Pero el camino del Señor es un camino que inevitablemente pasa por el desierto, la cruz, las dificultades y la renuncia a sí mismo. Cuando llegamos a la vida religiosa, venimos animados por grandes ideales y por una generosidad casi sin límites. Hemos dejado todo por el Señor y estamos dispuestos a ir de misión a donde nos envíen. Sin embargo, con el paso del tiempo, las dificultades externas o las fragilidades internas nos van volviendo recelosos y desconfiados. ¿Cómo mantener vivos esos ideales y esa generosidad que nos trajeron a la vida religiosa? Creo que en buena medida aquí está la clave de esa renovación de la que hablamos con frecuencia.
El desierto tiene su propia pedagogía y el Señor se vale de ella para educar a su pueblo. El hambre y la sed de ese lugar inhóspito le revelan al ser humano su propia fragilidad. Ayer hablábamos también de esa misteriosa “espina en la carne” que para Pablo era una escuela de humildad. Reconocer nuestras propias limitaciones, la brevedad de nuestros sueños y proyectos, es una oportunidad para abrirnos a la gracia de Dios como fuente inagotable y única seguridad dentro de nuestra vida. El pueblo de Israel en su debilidad puede amargarse con quejas y reproches o puede descubrirse amado por un Dios providente que lo alimenta con pan venido del cielo. En este mismo sentido, san Pablo puede exclamar: mi gracia te basta (…) porque en mi debilidad se manifiesta la fuerza de Dios.
En ocasiones desearíamos que nuestras hermanas y nuestros hermanos fueran personas mejor cualificadas, más eficientes, más comprometidas y más responsables. Podemos quejarnos de la realidad que tenemos al frente y añorar los años gloriosos del pasado en que hombres ilustres y mujeres extraordinarias entraban en nuestras casas y conventos. Toda añoranza del pasado tiene algo de idealización. Seguramente las ollas en Egipto no estaban tan repletas de carne y de pan como las imaginaban los israelitas en el desierto. Seguramente en nuestras comunidades numerosas del pasado también había muchos problemas y dificultades. Basta darse una vuelta por los archivos de nuestras congregaciones para darse cuenta de eso.
De modo que ante la inconstancia del corazón humano, de ayer y de hoy, ante nuestras fragilidades personales y comunitarias lo mejor que nos queda es reconocer que, en definitiva, es Dios quien hace que su Palabra de fruto. Lo ha hecho antes y lo hará de nuevo. Algunos años la cosecha será del ciento por uno, otros del sesenta, otros del treinta. Lo importante es que sólo en Él podemos producir fruto: es Él quien nos alimenta con el pan del cielo, es Él quien hace fecundas las obras de nuestras manos.

Comentarios
- No se han encontrado comentarios
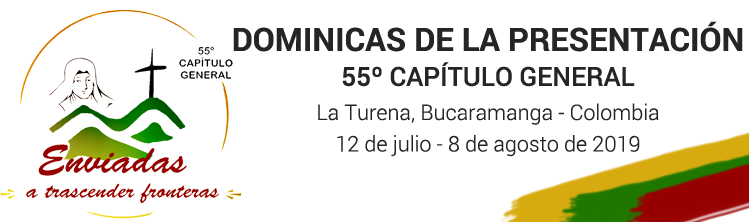



Deja tus comentarios
Inicia sesión para publicar un comentario
Post comment as a guest